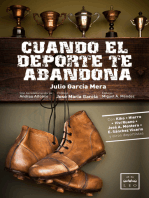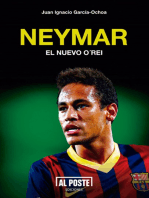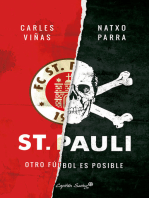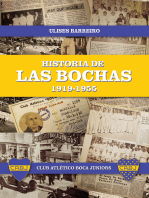Opiniones de Un Pie Izquierdo
Diunggah oleh
Etiqueta Negra0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
679 tayangan6 halamanOpiniones de un pie izquierdo, por Juan Villoro
En Etiqueta Negra N.3
Octubre 2002
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniOpiniones de un pie izquierdo, por Juan Villoro
En Etiqueta Negra N.3
Octubre 2002
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
679 tayangan6 halamanOpiniones de Un Pie Izquierdo
Diunggah oleh
Etiqueta NegraOpiniones de un pie izquierdo, por Juan Villoro
En Etiqueta Negra N.3
Octubre 2002
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 6
[etiqueta negra 3 - gente como uno]
OPINIONES DE UN PIE IZQUIERDO
Diego Armando Maradona aceptó ser el hombre más públicamente
pateado del siglo XX, pero añadió un sentimentalismo cum laude a su
liderazgo fuera de los estadios. Entre La Habana y Buenos Aires (entre la
vida y la muerte), sus días pasan en un estado de confusión crónico y
mediático: luego de haber dictado cátedra en la cancha, quiere opinar
con la zurda fuera de ella. ¿Podrías no escuchar a tu ídolo?
Un perfil del diestro Juan Villoro
El domingo ocho de octubre de 2000 la camiseta número 10 fue retirada
para siempre de la alineación del Nápoles. Otro episodio en la ópera que
Diego Armando Maradona representó al borde del Vesubio. Cuando el
dios de los pies pequeños llegó al equipo, en 1984, el Nápoles se había
salvado del descenso por un punto. Los méritos deportivos del club eran
escasos, pero tenía un fanaticada de taquicardia. En un acto de quince
minutos, el argentino fue recibido por ochenta mil feligreses en el
Estadio San Paolo y sucumbió a su segunda pasión pública, el llanto
inconsolable. La verdad sea dicha, el redentor no estaba en mejor
estado que su equipo. Venía de una larga hepatitis, una fractura marca
Goikoetxea, el fracaso en el Mundial de España 82, largas disputas con
la directiva del Barcelona y el recién adquirido vicio de la cocaína. A los
veintitrés años podía convertirse en un jubilado precoz. Inyectado por
médicos sin escrúpulos, dispuesto a viajar veinte mil kilómetros para
jugar un amistoso, Maradona se había consumido a un ritmo de cuatro
partidos por semana, en medio de una verbena de reporteros y
fotógrafos. En 1984, el bebé nacido en el Hospital Eva Perón refrendaba
la capacidad argentina para producir mitos melodramáticos.
Nápoles era su Pompeya posible, un lujoso cementerio con vista al
mar de la leyenda. Sin embargo, en su misma precariedad, el club
celeste le brindaría el combustible de entusiasmo y rencor para crear
«un equipo desde abajo y contra todos» y cumplir la máxima tarea del
Hércules deportivo: el regreso contra los pronósticos. En su primer
partido en la Italia del norte, Maradona conoció el racismo con que se
trataba a los napolitanos. Una pancarta decía: «Bienvenidos a Italia:
lávense los pies». El niño de Villa Fiorito había caído en la sede de los
italianos pobres que décadas antes buscaron refugio en las barriadas
argentinas, y decidió poner su sentimentalismo cum laude y su pie
izquierdo al servicio de San Gennaro, patrono de la ciudad.
Los resultados desafiaron toda lógica: el equipo que en los excelsos
vestidores del Milán de Armani era visto como una horda africana,
empezó a ganar partidos. El fútbol es, entre otras maravillas, un gran
disparate físico. Maradona mide 1,62, duerme hasta las once, corre sin
ganas y digiere con calma chicha (una ración de más en el espagueti del
sábado se le notaba en el juego del domingo). Sin embargo, una tensión
extraña le recorre el cuerpo. Aunque se vista de frac, parece a punto de
matar un balón con el pecho. Es el mayor artista del capricho que ha
conocido el fútbol, el más dramático y del que más ha dependido un
equipo. Ni siquiera Pelé ejerció un liderazgo tan unánime. En el Mundial
de México 86, Diego logró hacernos creer que cualquier selección
hubiera sido campeona con él en punta. Durante la Eurocopa 2000,
Platini comparó al 10 argentino con el monarca actual del fútbol:
«Zidane hace con la pelota lo que Diego hacía con una naranja».
Maradona llevó al Nápoles a su primer scudetto en sesenta años, en
una liga de formidable rudeza, y aceptó ser el hombre más
públicamente pateado del siglo XX. La Aldea Global atestiguó sus lances
en el circo romano. De las brumosas estepas de Europa oriental y las
insoladas planicies del leopardo llegaron legionarios dispuestos a
romperle los tobillos. Diego jugó según su peculiar psicología: como
Novato del Año, con una ansiedad primaria por ganarse el puesto. Sin la
pelota, Diego se siente más solo que Adán en el Día de las Madres y
pide que le den una jugada. Nunca dejó de ser el adolescente al que
Menotti tuvo que hacerle el nudo de la corbata para que recibiera el
trofeo de mejor jugador en el Mundial Juvenil de Tokio 79.
Nápoles se entregó sin miramientos al salvador extranjero. El bel
canto adoptó arias en su honor, cada tavola calda incluyó en su menú la
Pizza Maradona y los nombres de los próceres fueron borrados de las
calles para honrar con redundancia al nuevo héroe: la Via Maradona
desembocaba en la Piazza Maradona. En 1990 Argentina eliminó a Italia
del Mundial, nada menos que en el Estadio San Paolo. El drama rebasó a
los cronistas de LA GAZZETTA DELLO SPORT y reclamó un libreto de Puccini. El
Espartaco del sur luchaba contra las huestes del Imperio. En Nápoles,
Argentina parecía una Italia más verdadera. La ópera se resolvió en
penales. Cuando Maradona se dispuso a tirar el suyo, los napolitanos no
pudieron silbarle; soportaron el ultraje en silencio: la pelota rodó, lenta,
perfecta, inalcanzable. Los napolitanos aplaudieron, con lágrimas en los
ojos, en franco suicidio emocional.
«Dicen que yo hablo de todo, y es cierto»
En el 2000 la camiseta 10 del Nápoles se convirtió en una forma de
la ausencia, y Maradona lloró vía satélite para refrendar su condición de
dios jodido. Por esos días salió a la venta su excepcional libro de
memorias, YO SOY EL DIEGO DE LA GENTE. El título, de un populismo sensiblero
capaz de ruborizar a Libertad Lamarque, costó un millón de dólares.
Leonardo Tarifeño afirmó con acierto que Maradona es el autor
argentino mejor pagado por no escribir un libro. Su autobiografía en
primera persona fue trabajada por dos periodistas curtidos en las
canchas, Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo. A ellos se debe el
logro esencial de recrear la voz genuina y arrebatada que el crack es
incapaz de darse por escrito.
De modo previsible, el libro ofrece un extenso convoy de narcisismo.
En un negocio de exhibicionistas, Diego nunca ocultó su vanidad y
bautizó al puño con que anotó contra Inglaterra como «la mano de
Dios». Lo decisivo, en este caso, es que la expedición a un ego colosal
va acompañada de una franqueza que vulnera y muchas veces agravia
al autor. Para Maradona, las lágrimas son un signo de puntuación y el
llanto sin freno una forma de separar capítulos; lee su vida como una
letra de tango y no tiene empacho en inculparse. Habla de los coches
que le regalan y describe cómo rechazó un Mercedes de museo porque
le decepcionó que fuera automático. Su cursilería y su mal gusto
servirían para decorar un casino en Las Vegas; sin embargo, incluso
alguien de franciscana austeridad puede sentir empatía ante el pueril
entusiasmo con que Diego festeja un regalo de su esposa: un calzón de
Versace que le daría envidia al narcotraficante más rococó. Incapaz de
argumentar en línea recta, saca conclusiones de ingenua sinrazón:
«Prefiero ser drogadicto que un mal amigo», afirma, como si el afecto
sólo prosperara dentro de un cártel.
Derrotado por su fama, adicto a la prensa que lo malinterpreta, ve
sus rabietas como una disidencia. Casi siempre, se trata de arrebatos
dignos del rocanrolero que tira una televisión por la ventana de su suite.
Maradona detesta a los directivos con los que luego se congracia,
repudia a la selección por «dignidad» y regresa a ella porque descansó
unos días pescando tiburones, arremete contra los colegas que desean
controlar al equipo y aplaude que la directiva del Nápoles contrate a
todos los jugadores que él pide. Sus críticas certeras son de alcance
restringido: João Havelange no merecía un sitio en las canchas porque
se trata de un jugador de waterpolo convertido en político; la FIFA no
debería permitir que once hombres con diarrea jugaran en el mediodía
de México, a 2 200 metros de altura y «a la hora de los ravioles».
Maradona tiene razón en lo que compete a los abusos sufridos por los
jugadores, pero fracasa al postularse como un Túpac Amaru de pantalón
corto.
Durante años, los medios han brindado un foro desmedido a las
impulsivas declaraciones del futbolista. Jorge Valdano resumió la
situación mejor que nadie: se escucha a Maradona como si también
opinara con el pie izquierdo. En 2002, el Pelusa anunció que piensa
conducir un show de televisión «al estilo David Letterman». Diego vive
en estado de confusión mediática: luego de dictar cátedra en la cancha,
quiere opinar con la zurda fuera de ella.
Maradona jamás estará bajo sospecha de ser congruente, pero sus
confesiones en YO SOY EL DIEGO se leen como una sostenida forma de la
pasión. Qué desleído luce, en comparación, un reportaje más serio y
documentado como LA MANO DE DIOS, de Jimmy Burns, que hurga en la
ropa sucia de su protagonista, lo vincula con la camorra y las
interminables piernas de la modelo Heather Parisi, busca hijos
ilegítimos, explora las patibularias adicciones del rey bufo de Nápoles.
En forma inevitable, Burns deja numerosos cabos sueltos. No es por esto
que su escrutinio resulta inferior a las fragmentarias infidencias de YO
SOY EL DIEGO, sino porque carece del tono exacto con que Maradona
acepta haberla cagado. Sería difícil imaginar a otra laureada figura del
deporte escribiendo acerca de sus vistosos errores y los hijos de puta
que detesta con honestidad.
Pero la mente del chico de Villa Fiorito nunca ofrece una sola faceta.
Las magníficas recriminaciones con que se humaniza contrastan con la
mala imitación que hace del «futbolista consciente», al estilo Cantona.
Con excesivo énfasis, trata de darle un tono político a su lucha por
sobrevivir. Sus confusos ídolos cívicos son Fidel Castro, Carlos Saúl
Menem y el Che Guevara que lleva tatuado en el brazo. En 2001
concedió una extensa entrevista al italiano Gianni Minà, en su retiro
médico de Cuba. En un itañol lastrado por el encierro y las medicinas,
Diego comparó a Celia Cruz con un orangután por oponerse al gobierno
de la isla y dijo que la historia de América Latina estaba mal contada. Se
dio cuenta de esto cuando rentó un jet para cruzar los Andes y pensó
que San Martín no podría haber hecho la misma travesía a pie, según
aseguraba la leyenda. El hombre que necesita un jet privado para
contradecir la historia oficial difícilmente puede ser calificado de
izquierdista, y sin embargo, en Diego hay una faceta rebelde, anárquica,
que lo aparta de los divos y lo acerca a la fanaticada. El Pelusa es un
guevarista tribal. Colóquenlo en un chalet de lujo y parecerá que está
ahí de campamento.
Tal vez porque envidian demasiado a los jugadores, los directivos de
la FIFA no pierden oportunidad de meter la pata. Al finalizar el siglo XX
hicieron una encuesta sobre el mejor futbolista de la era, algo tan
disparatado como que la ONU proponga el hit-parade de sus países
favoritos. Pelé fue seleccionado por los expertos y Maradona por la
comunidad de Internet. Diego gozó su doble triunfo: las infanterías lo
eligieron en contra de los generales. Edson Arantes quedaba como el
ídolo dócil, manipulado por el sistema, incapaz de levantar la voz.
Aunque las estadísticas de Pelé son superiores, ningún jugador ha
tenido un comando del equipo tan completo como Maradona.
No es descabellado suponer que tal vez Brasil habría obtenido los
mismos títulos sin su emblemático número 10; en cambio, sería un
delirio imaginar una Argentina sin Diego en punta en México 86. Su
jerarquía fue absoluta, sobre todo como líder a contrapelo, de una
escuadra en la que nadie confiaba (el Nápoles o la Argentina del
impopular Bilardo); con el viento a su favor, fue menos eficaz. Obligado
a triunfar (en el Barcelona o en España 82), no fue el gigante que
sorteaba peligros, nutrido por la paranoia y la desconfianza. En este
sentido, Bilardo resultó para él como el Iago de Shakespeare: susurró en
su oído intrigas suficientes para hacerlo actuar con furia creativa.
Maradona tenía el sello del monstruo; era la diferencia. Le bastaba
recibir un pase de trámite en media cancha para resolver el partido.
Quizá este poderío le cobró una peculiar cuota psicológica. Así como los
extremos izquierdos viven un poco al margen del mundo y los porteros
se acostumbran a tomar decisiones en soledad, con reglas que sólo se
aplican a ellos, el líder total no concibe un problema que se resista a sus
regates. Maradona creó un mundo a semejanza de sus deseos, con tal
plenitud que se desentendió de la realidad, esa bruma sin magia que
circunda los estadios. En su combate con el otro gran 10, a Maradona le
gusta citar a Rivelinho, el extremo de fábula que una vez le dijo a Pelé:
«Dime la verdad, te hubiera gustado ser zurdo, ¿no?». Para los amantes
del capricho, el virtuosismo del pie izquierdo es una moral.
¿Hay una escena capaz de resumir la accidentada carrera del
gladiador con cuerpo de carnicero? Puestos a elegir, escojo el rugido con
que encaró una cámara en Estados Unidos 94. Diego volvía al Mundial
después de las turbulencias de Italia 90, los «ravioles» con cocaína que
le encontraron en Argentina, las muchas pruebas de que sus pies eran
del barro común de Villa Fiorito. Sus principales lances ya ocurrían fuera
de la cancha y su cuerpo anunciaba el retiro. Sin embargo, en el partido
contra Grecia, tomó el balón como en los tiempos en que sólo chutaba
por gusto y lo mandó al rincón de la portería. Después del juego sería
escogido (posiblemente a propósito) para el examen de antidoping y
daría positivo por efedrina, medicamento que ayuda a respirar pero
difícilmente a tirar de chanfle.
A partir de entonces, su caída sería definitiva y sólo le quedaría la
compensatoria posteridad de los escándalos noticiosos: sus
declaraciones locas, sus tratamientos contra la droga, su accidente
automovilístico en Cuba, su imagen terrible y cautivadora: un gordo con
el pelo naranja y aretes en las axilas. Pero detengamos su leyenda en
ese último golazo. Después de cruzar al portero, Diego corrió para
celebrar el tanto; de pronto, vio una cámara de televisión, fue
directamente ahí y rugió ante el lente como una bestia herida. El
descastado, el león en la mira de la FIFA, había regresado a sus
dominios. La víctima de la mucha admiración buscaba una venganza.
No la tuvo.
Anda mungkin juga menyukai
- A Qué Te Fuiste: PlanetaDokumen14 halamanA Qué Te Fuiste: PlanetaHebert RogelBelum ada peringkat
- Malvinas y MaradonaDokumen2 halamanMalvinas y MaradonaDaniel Favieri TuzioBelum ada peringkat
- Mi Diego: Crónica sentimental de una gambeta que desafió al mundoDari EverandMi Diego: Crónica sentimental de una gambeta que desafió al mundoBelum ada peringkat
- Treinta y seis años después: Crónica LatinoamericanaDari EverandTreinta y seis años después: Crónica LatinoamericanaBelum ada peringkat
- Gol sostenido: Textos de futbol escritos por músicos y músicasDari EverandGol sostenido: Textos de futbol escritos por músicos y músicasBelum ada peringkat
- Héroes del 81: El camino invicto de la selección peruana hacia el mundial de España 82Dari EverandHéroes del 81: El camino invicto de la selección peruana hacia el mundial de España 82Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2)
- Barçargentinos - Historia de los futbolistas argentinos del FC BarcelonaDari EverandBarçargentinos - Historia de los futbolistas argentinos del FC BarcelonaBelum ada peringkat
- Branquiazul: Historia oral de los años dorados del DéporDari EverandBranquiazul: Historia oral de los años dorados del DéporBelum ada peringkat
- Revista As Color Enero 2015Dokumen32 halamanRevista As Color Enero 2015Claudio Alejandro Pereira100% (1)
- Quiero Ser Diego MaradonaDokumen3 halamanQuiero Ser Diego MaradonaUlises VargasBelum ada peringkat
- Diego Armando MaradonaDokumen26 halamanDiego Armando MaradonaGastaroBelum ada peringkat
- Democracia CorinthianaDokumen20 halamanDemocracia CorinthianaMarceloBelum ada peringkat
- Gladys Liliana Rodríguez: Gladiadora Xeneize (1989/1998)Dari EverandGladys Liliana Rodríguez: Gladiadora Xeneize (1989/1998)Belum ada peringkat
- Orantes. De la barraca al podio: La historia de superación del segundo tenista español más premiadoDari EverandOrantes. De la barraca al podio: La historia de superación del segundo tenista español más premiadoBelum ada peringkat
- Los Fabulosos CadillacsDokumen14 halamanLos Fabulosos CadillacsItchel Cortés Ramírez100% (1)
- Por algo habrá sido: El fútbol, el amor y la guerraDari EverandPor algo habrá sido: El fútbol, el amor y la guerraBelum ada peringkat
- Julio Macias Seleccion Nacional de Futbol Un Puente para Unir Lo Diverso 1902 1930Dokumen97 halamanJulio Macias Seleccion Nacional de Futbol Un Puente para Unir Lo Diverso 1902 1930Juan Carlos BallinariBelum ada peringkat
- Club atlético Boca Juniors 1953 III: Historia de los deportes amateursDari EverandClub atlético Boca Juniors 1953 III: Historia de los deportes amateursBelum ada peringkat
- ¿Quién escupió el asado?: Subcultura y anarquismos en la posdictadura. Uruguay 1985-1989Dari Everand¿Quién escupió el asado?: Subcultura y anarquismos en la posdictadura. Uruguay 1985-1989Belum ada peringkat
- Buscando al Mejor: Todo lo que quieren saber sobre los 10 mejores futbolistasDari EverandBuscando al Mejor: Todo lo que quieren saber sobre los 10 mejores futbolistasBelum ada peringkat
- Romper el maleficio: El día que River cambió la historiaDari EverandRomper el maleficio: El día que River cambió la historiaBelum ada peringkat
- A discreción: Viaje al corazón del fútbol chilenoDari EverandA discreción: Viaje al corazón del fútbol chilenoPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Así llegamos a Rusia: Crónica de una clasificación sufrida.Dari EverandAsí llegamos a Rusia: Crónica de una clasificación sufrida.Belum ada peringkat
- BARCELONA 92: 25 años del gran cambio en el deporte españolDari EverandBARCELONA 92: 25 años del gran cambio en el deporte españolBelum ada peringkat
- Fútbol Argentino: Crónicas y EstadísticasDokumen68 halamanFútbol Argentino: Crónicas y Estadísticasmaurizio boldriBelum ada peringkat
- Chilenos de Oro (Prólogo)Dokumen6 halamanChilenos de Oro (Prólogo)Esteban Abarzua100% (2)
- Cuando el deporte te abandona: Esta obra habla de uno de los miedos más antiguos que existen: el miedo a la incertidumbre.Dari EverandCuando el deporte te abandona: Esta obra habla de uno de los miedos más antiguos que existen: el miedo a la incertidumbre.Belum ada peringkat
- Como siempre, lo de siempre: Colección Hooligans IlustradosDari EverandComo siempre, lo de siempre: Colección Hooligans IlustradosBelum ada peringkat
- Kafka en Maracaná: 90 partidos. 90 autores. 90 relatosDari EverandKafka en Maracaná: 90 partidos. 90 autores. 90 relatosBelum ada peringkat
- Revista River PDFDokumen15 halamanRevista River PDFDaniel MorralesBelum ada peringkat
- Labruna. El personaje: Fuente inagotable de anécdotas, perfil de un ejemplar únicoDari EverandLabruna. El personaje: Fuente inagotable de anécdotas, perfil de un ejemplar únicoBelum ada peringkat
- 90minutos Digital1 PDFDokumen146 halaman90minutos Digital1 PDFJuan IgnacioBelum ada peringkat
- Amilcar Romero - La Expresion Barra Brava PDFDokumen18 halamanAmilcar Romero - La Expresion Barra Brava PDFPeters Retamal100% (1)
- ORIGENES BOCARIbERDokumen43 halamanORIGENES BOCARIbERLocoGattiBelum ada peringkat
- Juegos de Poder y Jerarquías en Las Barras BravasDokumen65 halamanJuegos de Poder y Jerarquías en Las Barras BravasJoaquín Longarini GiménezBelum ada peringkat
- Origen de una pasión: Los albos y las claves de su popularidadDari EverandOrigen de una pasión: Los albos y las claves de su popularidadBelum ada peringkat
- Copa LibertadoresDokumen1 halamanCopa Libertadorescrexo000Belum ada peringkat
- Microciclo Gratuito 1Dokumen18 halamanMicrociclo Gratuito 1pepeBelum ada peringkat
- DELFIN HECTOR SACACA ALIAGA (Hector Sacaca Aliaga)Dokumen9 halamanDELFIN HECTOR SACACA ALIAGA (Hector Sacaca Aliaga)Angel Cosi LopezBelum ada peringkat
- Sesion 1 - Investigación de Mercados-Fases de La Investigacion - Problemas de MarketingDokumen72 halamanSesion 1 - Investigación de Mercados-Fases de La Investigacion - Problemas de MarketingAlexander HuamanBelum ada peringkat
- Nuestras Glorias Vuelven A Casa - Estadio Nacional Del Perú: OrienteDokumen2 halamanNuestras Glorias Vuelven A Casa - Estadio Nacional Del Perú: OrienteJesus MontesinosBelum ada peringkat
- 10.4.1.3 Packet Tracer Multiuser - Implement Services Instructions IGDokumen22 halaman10.4.1.3 Packet Tracer Multiuser - Implement Services Instructions IGjoseedinBelum ada peringkat
- Anne With An e Reasons s4Dokumen5 halamanAnne With An e Reasons s4Sabrina ValouBelum ada peringkat
- Problemas Conconjunto 1er Bimestre - 4to y 5to SecDokumen3 halamanProblemas Conconjunto 1er Bimestre - 4to y 5to SecCarlos NiñoBelum ada peringkat
- Manual de Camtasia para VideosDokumen12 halamanManual de Camtasia para VideosedwinjusefBelum ada peringkat
- Rendimientodemaquinaria 160229203826Dokumen14 halamanRendimientodemaquinaria 160229203826Rentons T100% (1)
- Voucher Flight 47898645Dokumen2 halamanVoucher Flight 47898645Ivan GomezBelum ada peringkat
- Magia Profunda 1Dokumen24 halamanMagia Profunda 1Levis GallardoBelum ada peringkat
- Palabras de AgradecimDokumen2 halamanPalabras de Agradecimmilagros100% (1)
- LENGUAJE GUÍA No.3 C4 P2Dokumen5 halamanLENGUAJE GUÍA No.3 C4 P2AlejandroBelum ada peringkat
- Encuesta Sexting PDFDokumen75 halamanEncuesta Sexting PDFJessy Bra MdaBelum ada peringkat
- Ibas Tan Feliz - Partitura CompletaDokumen5 halamanIbas Tan Feliz - Partitura CompletacarloshugoayalaBelum ada peringkat
- Informe Actividad 3 Musical Bases de DatosDokumen4 halamanInforme Actividad 3 Musical Bases de DatosMateo RodriguezBelum ada peringkat
- Carta Presentacion Dale PlayDokumen3 halamanCarta Presentacion Dale Playapi-565174937Belum ada peringkat
- Matriz de Elementos de Proteccion Personal M&KDokumen3 halamanMatriz de Elementos de Proteccion Personal M&Kpaloma2362Belum ada peringkat
- Victor DelfinDokumen6 halamanVictor DelfinAngie Lucero Huaman MontalbanBelum ada peringkat
- Partes de Un MotorDokumen10 halamanPartes de Un MotorArkngeliitho Putifino Akolatronik Vln100% (2)
- Metodo Grez DistribucionDokumen8 halamanMetodo Grez DistribucionMaría Ignacia Diez CerdaBelum ada peringkat
- Aprendiendo Jugar El Basquet BolDokumen17 halamanAprendiendo Jugar El Basquet BolLópez Sánchez JonásBelum ada peringkat
- Chess Results ListDokumen2 halamanChess Results Listgatto72mexBelum ada peringkat
- Rafael SanzioDokumen5 halamanRafael SanzioBenja RoSa0% (1)
- Dieta 1800 Cla - BajarDokumen3 halamanDieta 1800 Cla - BajarandersonBelum ada peringkat
- Tecnica Nivel 2Dokumen7 halamanTecnica Nivel 2jorgeBelum ada peringkat
- Inventario Mac DoggerDokumen6 halamanInventario Mac Doggercarlos andres arrieta palenciaBelum ada peringkat
- Teoría de La Narración - José María Pozuelo YvancosDokumen35 halamanTeoría de La Narración - José María Pozuelo Yvancosakira191792% (13)
- Seminario 1 - BiologiaDokumen3 halamanSeminario 1 - Biologiagato sexoBelum ada peringkat
- Práctica de Producción TextualDokumen1 halamanPráctica de Producción Textualangelo sanchezBelum ada peringkat



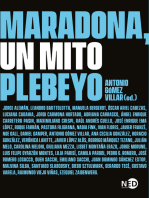
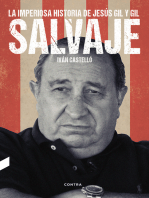


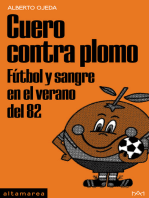
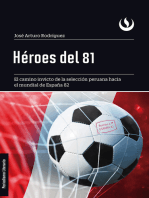




























![Cuerpos que [no] importan](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/577432434/149x198/94049cebbd/1654629479?v=1)