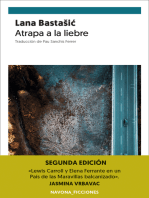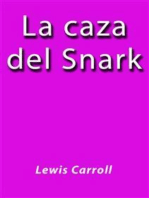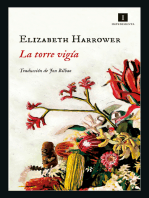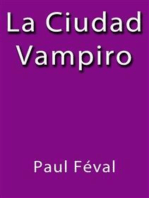Me Duelen Los Cojones. Te Quiero
Diunggah oleh
lfbarbal19490 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
59 tayangan10 halamanEste documento analiza las diferencias entre las cartas de amor históricas y las comunicaciones digitales modernas, y examina extractos de cartas escritas por varios autores famosos como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Franz Kafka y Frida Kahlo. Las cartas varían en su estilo y contenido, desde declaraciones de amor poéticas hasta expresiones más apasionadas de deseo físico.
Deskripsi Asli:
Escritores y sus textos amorosos
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniEste documento analiza las diferencias entre las cartas de amor históricas y las comunicaciones digitales modernas, y examina extractos de cartas escritas por varios autores famosos como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Franz Kafka y Frida Kahlo. Las cartas varían en su estilo y contenido, desde declaraciones de amor poéticas hasta expresiones más apasionadas de deseo físico.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
59 tayangan10 halamanMe Duelen Los Cojones. Te Quiero
Diunggah oleh
lfbarbal1949Este documento analiza las diferencias entre las cartas de amor históricas y las comunicaciones digitales modernas, y examina extractos de cartas escritas por varios autores famosos como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Franz Kafka y Frida Kahlo. Las cartas varían en su estilo y contenido, desde declaraciones de amor poéticas hasta expresiones más apasionadas de deseo físico.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 10
Me duelen los cojones.
Te quiero
Publicado por Manuel de Lorenzo
Henry Miller, 1969. Fotografía: Cordon.
La correspondencia, en los tiempos del WhatsApp, las
abreviaturas y los emojis, es un género literario extinto. Como
la épica, que al final se convirtió en novela. O la novela, que
gracias a la metaliteratura y la autoficción se ha convertido en
onanismo. Las relaciones sentimentales por correo, a diferencia
de las digitales, se desarrollaban de un modo lento,
descompasado y asimétrico. Carecían de inminencia y de
interacción. No era posible la réplica inmediata y, por lo tanto,
tampoco el diálogo. Se podría decir que se trataba, en resumidas
cuentas, de las relaciones sentimentales perfectas.
Sin embargo, casi todas ellas adolecían del mismo defecto;
ese que Anatole France llegó a considerar una espantosa plaga
comparable solo con la guerra: un irresponsable y
contraproducente exceso de romanticismo. O al menos, de
romanticismo mal entendido. Porque la pasión debe ser
impetuosa. Vehemente. Por momentos incluso agresiva. La
reflexión y la pausa la aniquilan. Su autenticidad pasa por la
respuesta impulsiva. Por la reacción irracional. Consiste en
arriesgarse, en sincerarse, pero también en equivocarse y
arrepentirse. Consiste en llorar. En gritarse. En «desmayarse,
atreverse, estar furioso». Consiste en buscarse. Consiste en
romper a follar. Si hay dos cosas incompatibles con la pasión
hasta lo nocivo son la introspección y, sobre todo, la retórica.
Por eso una declaración de amor no puede redactarse con
el meñique levantado ni apelar a las musas. Cuando uno repasa
las cartas que Juan Rulfo le envió a Clara Aparicio, publicadas
originalmente en el año 2000 bajo el título Aire de las colinas y
trece años más tarde, incluyendo tres textos más, como Cartas
a Clara, lo primero que sorprende son los apelativos utilizados
por el escritor mexicano: «cariñito», «pequeña mía», «chiquilla»,
«muchachita», «criatura», «madrecita». Pero rápidamente la
atención pasa a centrarse en la abundante carga poética de la
mayoría de sus frases: «Desde que te conozco, hay un eco en
cada rama que repite tu nombre; en las ramas altas, lejanas; en
las ramas que están junto a nosotros, se oye». No parece la clase
de frase que a uno se le ocurriría en pleno arrebato pasional. Su
objetivo, de hecho, no parece la seducción, sino formar parte de
algún poemario de amor adolescente. Desconozco qué esperaba
Clara de Juan al recibir alguna de sus misivas, pero puedo
imaginar los efectos que sobre su libido fueron capaces de causar
renglones como los siguientes:
¿Sabes una cosa? He llegado a saber, después de
muchas vueltas, que tienes los ojos azucarados. Ayer nada
menos soñé que te besaba los ojos, arribita de las pestañas,
y resultó que la boca me supo a azúcar; ni más ni menos,
a esa azúcar que comemos robándonosla de la cocina, a
escondidas de la mamá, cuando somos niños. (…) Ayer
pensé en ti, además, pensé lo bueno que sería yo si
encontrara el camino hacia el durazno de tu corazón; lo
pronto que se acabaría la maldad a mi alma. Por lo pronto,
me puse a medir el tamaño de mi cariño y dio 685
kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú
estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y fin de
todas las cosas.
Dudo que le pudiese provocar algo más que un par de
episodios de hiperglucemia.
Jorge Luis Borges se mostró igualmente timorato en las
muchas cartas que a lo largo de su vida envió a las diferentes
mujeres de las que irremediablemente se fue enamorando. En
algunas de ellas uno puede apreciar los habituales destellos de
genialidad del autor argentino —«No sé qué le ocurre a Buenos
Aires. No hace otra cosa que aludirte, infinitamente»—, pero al
repasar Borges a contraluz, las memorias de Estela Canto, nos
damos cuenta de que se repiten tres constantes en sus cartas de
amor. La primera de ellas es que la mayor parte del tiempo
Borges escribe sobre sí mismo; especialmente, sobre cuestiones
literarias, carga de trabajo o algunas dudas o miedos
relacionados con la publicación de algunos textos. La segunda es
su torpeza, propia de un adolescente, a la hora de cortejar a una
mujer que no le correspondía pero con la que algún día esperaba
casarse, y que se hace patente tanto en los rodeos que da para
expresar algunos sentimientos como en la forma casi reverencial
de dirigirse a ella —querida Estela, adorada Estela,
imprescindible Estela, lejana Estela—. Y la tercera es la
exagerada autocompasión con la que se expresa, dando la
impresión de necesitar a todas horas su atención y padecer una
excesiva dependencia emocional:
Indigno de las tardes y las mañanas, hateful to myself,
indigno de los días incomparables que he pasado contigo,
indigno de los lindísimos lugares que veo (el Hervidero, el
Uruguay, las cuchillas con algún jinete, las quintas), paso
días de pena, de incertidumbre. No he recibido una línea
tuya. Pienso en algún inverosímil contratiempo postal.
Anoche dormí con el pensamiento de que me habías
llamado y esta mañana fue lo primero que supe al
despertar. ¿Tendré que repetir que si no te avisé mi partida
de Buenos Aires lo hice por cortesía o temor, por triste
convicción de que yo no era para ti, esencialmente, más
que una incomodidad o un deber?
A veces a uno le entran ganas de gritarle al pobre Borges
que se quiera un poco, carajo, y que no sea tan inseguro y
cargante. Una sensación que se produce de forma idéntica
cuando se trata de las cartas que envió a Elsa Astete, a quien
le explica que piensa continuamente en ella y que no entiende
cómo eso no basta —«A veces me asombra ingenuamente que
ese continuado pensar no la acerque a usted, no me traiga una
línea suya o su voz, o siquiera el encontrarme en la calle con
alguien que la conoce»— o a Ulrike von Kühlmann. Llega un
momento en el que, dirigiéndose a Estela, él mismo se percata
de la forma en que se está comportando, y escribe: «Estas son,
lo prometo, las últimas líneas que me permitiré en este sentido;
no volveré a entregarme a la piedad por mí mismo». Una
promesa que no cumplió.
Esta clase de declaraciones, a veces asépticas, a veces
almibaradas, las encontramos también en las cartas que Franz
Kafka envió a Milena Jesenská —«La última noche soñé
contigo. Lo que pasó no puedo recordarlo en detalle, lo único que
sé es que nos fusionábamos uno con el otro»— o en la
correspondencia que Francis Scott Fitzgerald mantuvo con su
esposa, Zelda Sayre —«Cisne, flota suavemente porque eres un
cisne, porque con la exquisita curva de tu cuello los dioses te
concedieron un don especial, y aunque te lo fracturaras
tropezando con algún puente construido por el hombre, se
curaría y seguirías avanzando»—. Pero otras veces la pasión
termina imponiéndose al romanticismo más empalagoso,
liberando pensamientos menos poéticos pero más sinceros,
como en el caso de las cartas que Gustave Flaubert enviaba a
la poeta Louise Colet, en las que algunos han querido ver a la
propia Madame Bovary:
Te cubriré de amor la próxima vez que nos veamos,
con caricias, con éxtasis. Quiero morderte con todas las
alegrías de la carne, hasta que desfallezcas y mueras.
Quiero dejarte atónita, que te confieses que nunca habías
soñado de semejantes trances… Cuando seas vieja, quiero
que te acuerdes de esas pocas horas, quiero que tus huesos
secos se estremezcan con alegría cuando pienses en ello.
Frida Kahlo y Diego Rivera, 1948.
El propio Edgar Allan Poe, en las cartas que intercambiaba
con Helen Whitman, le confesaba albergar un único deseo: «Yo
puedo creer en la eficacia de las plegarias al Dios de los Cielos,
yo puedo efectivamente arrodillarme humildemente,
arrodillarme en esta la más formal época de mi vida suplicando
de rodillas por palabras, pero las palabras que pueda revelarte,
más vale que me permitan yacer desnudo junto a ti, mi entero
corazón. Todos los pensamientos, todas las pasiones, parecen
ahora mezcladas en este único deseo que me consume». Una
necesidad que aparece reflejada también en las postales
que Paul Éluard remitía a Gala —«Entiéndeme bien, mi niña
hermosa, mi niña querida de ojos y sexo siempre nuevos, en
todas estas cuestiones de dinero lo único que me mata es no
poder ir a Málaga»— o en la apasionada correspondencia
que Frida Kahlo mantenía con Diego Rivera y que, en el caso
de la pintora mexicana, se manifestaba a su vez en las
confesiones que realizaba por escrito a algunas de sus
amistades, como el escritor Carlos Pellicer—«Hoy conocí
a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana; es más, se me
antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que
es una mujer lo bastante liberal que, si me lo pide, no dudaría
un segundo en desnudarme ante ella»—, o en las cartas que
envió a algunos de sus amantes, como por ejemplo al pintor
catalán Josep Bartolí, subastadas en el año 2015: «No sé cómo
escribir cartas de amor. Pero quería decirte que todo mi ser está
abierto para ti».
Se intuye esa misma pasión, aunque quizá de forma un
poco más velada, en las confidencias que Alejandra
Pizarnik anotaba en sus cartas a Ivonne Bordelois: «Inútil
decirte —no, la ciencia de lo obvio es ardua como la lectura de
lo inefable— que no solo te extraño sino que te necesito. Acaso
porque somos antípodas y nos damos mutuamente garantías
acerca de nuestras vías. No voy a hablarte de mí en esta cartuja
de esperma». Y se vuelve mucho más evidente cuando se trata
de las cartas que Vita Sackville-West enviaba a Virginia
Woolf —«Es increíble lo esencial que te has vuelto para mí.
Maldita seas, criatura mimada; no conseguiré que me ames más
entregándome de esta manera»—, así como las que esta le
escribía a Vita, en cuya vida, por cierto, está basada la novela de
Woolf Orlando:
Me gusta su caminar a grandes pasos con sus largas
piernas que parecen hayas, una Vita rutilante, rosada,
abundosa como un racimo, con perlas por todos lados. Veo
una Vita florida, madura, con su abundante pecho: sí, como
un gran velero con las velas desplegadas, navegando,
mientras que yo me alejo de la costa.
Aunque si hay una relación epistolar que nada tiene que
envidiar a la de Virginia y Vita es la que mantuvieron Emilia
Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, sobre la que la editorial
Turner publicó en 2013 el volumen «Miquiño mío». Cartas a
Galdós, en el que se recogen noventa y dos de las misivas que
la autora gallega remitió al escritor canario. En ellas se puede
apreciar a veces un tono cercano a lo melindroso, similar al que
Juan Rulfo utilizaba con Clara Aparicio —no en vano, Pardo Bazán
se dirige a Galdós utilizando vocativos como «ratonciño»,
«monín», «compañerito», «miquiño» y mi favorito: «pánfilo de
mi corazón»—, destacando en sus párrafos frases como «te
muerdo un carrillito y te doy muchos besos por ahí, en la frente,
en el pelo y en la boca», «me están volviendo tarumba tus
cartitas» o «rabio también por echarte encima la vista y los
brazos y el cuerpote todo. Te aplastaré. Después hablaremos
dulcemente de literatura y de la Academia y de tonterías. ¡Pero
antes morderé tu carrillito!». Sin embargo, el melindre deja paso
en no pocas ocasiones a declaraciones mucho más ardientes,
como la advertencia que Emilia hace de lo que su relación todavía
puede dar de sí —«No hemos hecho más que arrimar la manzana
a los dientes, esta es la verdad, no hemos agotado, ni siquiera
bebido a boca llena el dulce licorcito que nos podemos escanciar
el uno al otro»— o el ofrecimiento sin reservas que realiza de sí
misma: «Ven a tomar posesión de estos aposentos escultóricos.
Aquí está una buitra esperando por su pájaro bobo, por su
mochuelo (…). Hay en mí una vida tal afectiva y física, que puedo
sin mentir decir que soy tuya toda».
Pero tal vez no hayan existido jamás relaciones por carta
tan honestas como las que en su día mantuvieron,
respectivamente, Henry Miller con Anaïs Nin y James
Joyce con Nora Barnacle. En el caso del escritor irlandés, son
célebres las «cartas sucias» que a menudo le enviaba a su
esposa y en las que podemos descubrir frases tan inspiradoras
como esta: «Mi dulce sucia pajarita folladora. Aquí está otra nota
para comprar bragas bonitas o ligueros o ligas. Compra bragas
de puta, amor, y trata de perfumarlas con algún suave aroma y
de decorarlas también un poquito por atrás». O bien esta otra:
«Tenías un culo lleno de pedos aquella noche, querida, y al
follarte salieron todos para afuera, gruesos camaradas, otros
más ventosos, rápidos y pequeños requiebros alegres y una gran
cantidad de peditos sucios que terminaron en un largo chorrear
de tu agujero». No resulta fácil elegir un solo párrafo de todos
cuantos integran las cartas que el autor de Ulises le envió a su
mujer —todos ellos de contenido mucho más explícito que las
dos frases anteriormente indicadas—, por lo que tal vez el
siguiente, extraído de una carta fechada el 2 de diciembre de
1909 en Dublín, pueda servir para ilustrar el tono general de la
correspondencia que mantuvo el matrimonio, ya que es de lo
más sosegado que uno se puede encontrar en ella:
Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la
belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o
derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte
por atrás, como un cerdo que monta una puerca, glorificado
en la sincera peste que asciende de tu trasero, glorificado
en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia
arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la
confusión de tus mejillas sonrosadas y tu cabello revuelto.
El caso de Henry Miller —de quien también se conserva la
lujuriosa correspondencia que, en su vejez, intercambió con la
actriz Brenda Venus—, por otro lado, es similar pero distinto.
Hay algo extraño, casi peligroso, en profanar su correo. En
realidad, husmear en cartas ajenas siempre resulta un tanto
violento. Aunque sea muy en el fondo. Aunque nos venza la
curiosidad. A nadie le agradaría que un texto suyo, que ha escrito
para ser leído por una sola persona, fuese con el tiempo
escudriñado por millones. Ni siquiera a Joyce, aunque sospecho
que su vanidad se vería en cierta forma complacida. Mucho
menos a Juan Rulfo, cuyas declaraciones de amor tienen un
carácter tan naíf que incluso podrían compararse con las
que Napoleónenviaba a Josefina o Enrique VIII a Ana
Bolena. Pero al leer las cartas que Henry Miller le envió a Brenda
Venus o a Anaïs Nin, uno es todavía más consciente de estar
asistiendo a una conversación privada. Demasiado privada. En
donde se roza lo inconfesable. En donde se roza —o se supera—
lo prohibido.
En cierta ocasión, el autor de Trópico de Cáncer le escribió
a la escritora estadounidense:
Sí, Anaïs, pensaba en como traicionarte, pero no
puedo. Te deseo. Quiero desnudarte, vulgarizarte un poco
(…). Quiero que seas mía, usarte, follarte, enseñarte cosas.
No, no siento aprecio por ti, ¡no lo permita Dios! Tal vez
quiera hasta humillarte un poco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por
qué no me arrodillo ante ti y te adoro? No puedo, te amo
alegremente. ¿Te gusta eso?
Unas ideas que se repiten en otra carta, esta vez remitida
por Miller a Brenda Venus, aunque aquí la cosa va un poco más
allá:
Te llamé anoche hacia las diez y media pero no
contestaste. ¿Estabas fuera o en la cama con otro amante?
¿Has contestado alguna vez mientras estabas haciendo el
amor o te has puesto el teléfono entre las piernas? (…) Dios,
si pareces violable. Perdona que te lo diga así pero no puedo
evitarlo. Parece como si estuvieses lista para ser forzada.
Por fortuna, el resto del tiempo el autor norteamericano se
mostraba mucho más comedido, limitándose a dar rienda suelta
a su imaginación: «Pero Anais, cuando pienso cómo te aprietas
contra mí, cuán ansiosamente abres las piernas y qué humeda
estás, Dios, me vuelvo loco de pensar en cómo serías cuando
todo se disuelve». Una pensamiento que, comparado con los
anteriores, resulta hasta candoroso. Propio de dos tortolitos.
Como cogerse de la mano y pasear por el parque grabando un
corazón en la corteza de un árbol al atardecer.
En febrero de 1935, cuando Anaïs tenía treinta y dos años
y Henry cuarenta y cuatro, este le envió una carta que finalizaba
así:
Me duelen los cojones. Te quiero. Quiero joder contigo
salvajemente. Lo que tuvimos no fueron más que
entremeses. Vuelve aquí y déjame que te la meta, por
detrás. Quiero hacer de todo contigo. No hemos empezado
a joder todavía.
No me negarán que resulta enternecedor ver a dos
enamorados decirse cosas tan bonitas como esa. Puro
romanticismo. Puro amor desinteresado. Como el eco de la rama
de Juan Rulfo que repite el nombre de Clara Aparicio, pero sin
disfraz. Han pasado desde entonces más de ochenta años. En
2018, comparados con Henry y Anaïs, los del sexting se quedan
en simples aficionados.
Anaïs Nin, 1970. Fotografía: Cordon.
Anda mungkin juga menyukai
- El duende azul: La aventura que enseñó a los duendes a gobernar el tiempoDari EverandEl duende azul: La aventura que enseñó a los duendes a gobernar el tiempoBelum ada peringkat
- Con ansias vivas, con mortal cuidado: Con ansias vivas, con mortal cuidadoDari EverandCon ansias vivas, con mortal cuidado: Con ansias vivas, con mortal cuidadoBelum ada peringkat
- Don Quijote ¿muere cuerdo?: Y otras cuestiones cervantinasDari EverandDon Quijote ¿muere cuerdo?: Y otras cuestiones cervantinasBelum ada peringkat
- Octavio Paz: Cuenta y canta la higueraDari EverandOctavio Paz: Cuenta y canta la higueraPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Looderish hsiredool: InterdimensionalDari EverandLooderish hsiredool: InterdimensionalPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1)
- Ahora y en la hora de nuestra muerte: Ultimos rescoldos de unas vidas que se apaganDari EverandAhora y en la hora de nuestra muerte: Ultimos rescoldos de unas vidas que se apaganBelum ada peringkat
- Fernando Pessoa - Hora AbsurdaDokumen8 halamanFernando Pessoa - Hora AbsurdaPilar García PuertaBelum ada peringkat
- MENDOZA EDUARDO - El Misterio de La Cripta EmbrujadaDokumen90 halamanMENDOZA EDUARDO - El Misterio de La Cripta EmbrujadaDafne LópezBelum ada peringkat
- Nueve Gatos y Un Perro (Entrevista Sin Preguntas) - La Puerta, de Magda Szabó PDFDokumen7 halamanNueve Gatos y Un Perro (Entrevista Sin Preguntas) - La Puerta, de Magda Szabó PDFAndrea MedinaBelum ada peringkat
- Pardo Bazán - El Encaje RotoDokumen5 halamanPardo Bazán - El Encaje RotoHerbert NanasBelum ada peringkat
- Yo No Se de Otras CosasDokumen14 halamanYo No Se de Otras CosasLaura AndreaBelum ada peringkat
- Sartre y Nagel: Muerte, Absurdo y CompromisoDokumen20 halamanSartre y Nagel: Muerte, Absurdo y CompromisoFátima Ivanna Preciado Ramírez100% (1)
- Para Un Prestigioso Científico Argentino, "El Coronavirus No Merece Que El Planeta Esté en Un Estado de Parate Total"Dokumen14 halamanPara Un Prestigioso Científico Argentino, "El Coronavirus No Merece Que El Planeta Esté en Un Estado de Parate Total"lfbarbal1949Belum ada peringkat
- Más de 80 Científicos y Académicos Plantean Cuatro Condiciones para Salir de La CuarentenaDokumen14 halamanMás de 80 Científicos y Académicos Plantean Cuatro Condiciones para Salir de La Cuarentenalfbarbal1949Belum ada peringkat
- Don Wislow - El Problema de Las Drogas Es de EU y EuropaDokumen6 halamanDon Wislow - El Problema de Las Drogas Es de EU y Europalfbarbal1949Belum ada peringkat
- Camille Paglia - "Gracias A Los Hombres, Las Mujeres Tenemos Lavadoras"Dokumen18 halamanCamille Paglia - "Gracias A Los Hombres, Las Mujeres Tenemos Lavadoras"lfbarbal1949100% (3)
- Arturo Villavicencio - ¿Y SI NO FUERA ÚNICAMENTE EL CORONAVIRUS?Dokumen15 halamanArturo Villavicencio - ¿Y SI NO FUERA ÚNICAMENTE EL CORONAVIRUS?lfbarbal1949Belum ada peringkat
- Andrés Ortiz Lemos - La Piedra, La Memoria y La Escalera - Sobre La Última Novela de Leonardo ValenciaDokumen14 halamanAndrés Ortiz Lemos - La Piedra, La Memoria y La Escalera - Sobre La Última Novela de Leonardo Valencialfbarbal1949Belum ada peringkat
- Hay Una Palabra para Todos Esos Libros Que Has Comprado Pero No Has LeídoDokumen15 halamanHay Una Palabra para Todos Esos Libros Que Has Comprado Pero No Has Leídolfbarbal1949Belum ada peringkat
- Características de La CodependenciaDokumen10 halamanCaracterísticas de La Codependencialfbarbal1949Belum ada peringkat
- El Ministerio de Propaganda Del Cardenal RichelieuDokumen9 halamanEl Ministerio de Propaganda Del Cardenal Richelieulfbarbal1949Belum ada peringkat
- 10 Desnudos LiterariosDokumen23 halaman10 Desnudos Literarioslfbarbal1949Belum ada peringkat
- Pablo Montoya - LA SED DEL OJO PDFDokumen171 halamanPablo Montoya - LA SED DEL OJO PDFlfbarbal1949100% (3)
- Devoradora de Libros - La Casa de Los Nombres - Colm TóibínDokumen6 halamanDevoradora de Libros - La Casa de Los Nombres - Colm Tóibínlfbarbal1949Belum ada peringkat
- Características de La CodependenciaDokumen10 halamanCaracterísticas de La Codependencialfbarbal1949Belum ada peringkat
- De La Vagina Dentata Al Poder Del DeseoDokumen10 halamanDe La Vagina Dentata Al Poder Del Deseolfbarbal1949Belum ada peringkat
- Fernando Carrión - "En Ecuador Se Hace Imprescindible Una Política Antinarcotráfico"Dokumen13 halamanFernando Carrión - "En Ecuador Se Hace Imprescindible Una Política Antinarcotráfico"lfbarbal1949Belum ada peringkat
- Ryszard Kapuscinski - 'El Sentido de La Vida Es Cruzar Fronteras'Dokumen10 halamanRyszard Kapuscinski - 'El Sentido de La Vida Es Cruzar Fronteras'lfbarbal1949Belum ada peringkat
- Sobre Encontrarse A La Chica 100% Perfecta Una Bella Mañana de Abril, Un Cuento de Haruki MurakamiDokumen6 halamanSobre Encontrarse A La Chica 100% Perfecta Una Bella Mañana de Abril, Un Cuento de Haruki Murakamilfbarbal1949Belum ada peringkat
- El Di ́ A en Que Decidi ́ AbortarDokumen6 halamanEl Di ́ A en Que Decidi ́ Abortarlfbarbal1949Belum ada peringkat
- Devoradora de Libros - El Libro y La Hermandad - Iris MurdochDokumen6 halamanDevoradora de Libros - El Libro y La Hermandad - Iris Murdochlfbarbal1949Belum ada peringkat
- Martha Ormaza - ¡Ah, La Fidelidad!Dokumen27 halamanMartha Ormaza - ¡Ah, La Fidelidad!lfbarbal1949Belum ada peringkat
- CÓMO ENFRENTARSE A ULISES de James JoyceDokumen17 halamanCÓMO ENFRENTARSE A ULISES de James Joycelfbarbal1949Belum ada peringkat
- El Ballet de La Clase ObreraDokumen11 halamanEl Ballet de La Clase Obreralfbarbal1949Belum ada peringkat
- Marginalia - El Arte de Joder Un LibroDokumen13 halamanMarginalia - El Arte de Joder Un Librolfbarbal1949Belum ada peringkat
- Jaime Durán Barba - Rafael Correa y La DesmesuraDokumen5 halamanJaime Durán Barba - Rafael Correa y La Desmesuralfbarbal1949Belum ada peringkat
- CLÁSICOS LATOSOS - El Libro Corto Más Largo Del MundoDokumen9 halamanCLÁSICOS LATOSOS - El Libro Corto Más Largo Del Mundolfbarbal1949Belum ada peringkat
- Fernando Vallejo - El Liliputiense BellacoDokumen4 halamanFernando Vallejo - El Liliputiense Bellacoapi-3829448Belum ada peringkat
- Andrés Ortiz Lemos - Los Hijos Muertos de Karl MarxDokumen22 halamanAndrés Ortiz Lemos - Los Hijos Muertos de Karl Marxlfbarbal1949Belum ada peringkat
- Simón Ordóñez Cordero - Las Falacias Zurdas y Los RedentoresDokumen7 halamanSimón Ordóñez Cordero - Las Falacias Zurdas y Los Redentoreslfbarbal1949Belum ada peringkat
- Hana Ficher - El "Lenguaje Inclusivo" de La Corrección Política Se Trata de Poder, No de IgualdadDokumen24 halamanHana Ficher - El "Lenguaje Inclusivo" de La Corrección Política Se Trata de Poder, No de Igualdadlfbarbal1949Belum ada peringkat
- La Crónica.Dokumen3 halamanLa Crónica.Beatriz Rueda RuedaBelum ada peringkat
- Vida y Opiniones Del Caballero Tristram Shandy PDFDokumen6 halamanVida y Opiniones Del Caballero Tristram Shandy PDFIgnacio Bermudez0% (1)
- Guia Rimas 091124120446 Phpapp01Dokumen5 halamanGuia Rimas 091124120446 Phpapp01Asuncion GonzalezBelum ada peringkat
- A 268P - InstNtraSradeLourdes ParatemblardemiedoDokumen11 halamanA 268P - InstNtraSradeLourdes ParatemblardemiedoAnyeli Luz Benegas MedinaBelum ada peringkat
- Guia Actividades Capitan Alatriste PDFDokumen20 halamanGuia Actividades Capitan Alatriste PDFLunas LunerasBelum ada peringkat
- Lazarillo de Tormes (Ed. Rico, 2005)Dokumen324 halamanLazarillo de Tormes (Ed. Rico, 2005)Camila Mayoral100% (1)
- María Negroni La Condesa Sangrienta Un Problema Musical PDFDokumen8 halamanMaría Negroni La Condesa Sangrienta Un Problema Musical PDFNieves Battistoni100% (1)
- Prueba Prueba Segunda UnidadDokumen9 halamanPrueba Prueba Segunda UnidadEly Abate GrajalesBelum ada peringkat
- EpopeyaDokumen10 halamanEpopeyaCristóbal DazaBelum ada peringkat
- Actividad 4 - LITERATURADokumen3 halamanActividad 4 - LITERATURAMartin Eliu AyonBelum ada peringkat
- Clasificacion de PoesiaDokumen1 halamanClasificacion de Poesiakaren caicedoBelum ada peringkat
- La Estetica de Lo SiniestroDokumen11 halamanLa Estetica de Lo SiniestroNina YiraBelum ada peringkat
- Miguel de UnamunoDokumen2 halamanMiguel de UnamunomarivalcvBelum ada peringkat
- Juan de AlbaDokumen25 halamanJuan de AlbaGabriel Alfonso Perez ReyesBelum ada peringkat
- LiteraturaDokumen8 halamanLiteraturaalexaBelum ada peringkat
- Poesia DidacticaDokumen12 halamanPoesia Didacticaἡ θάλασσαBelum ada peringkat
- Semana 11-A, MODERNISMO HISP + EjercDokumen10 halamanSemana 11-A, MODERNISMO HISP + Ejercalex aruizBelum ada peringkat
- The WitcherDokumen8 halamanThe WitcherDiegoEstefanoVargasNuñezBelum ada peringkat
- ModernismoDokumen22 halamanModernismoLuz Adiela Paez Diaz100% (1)
- La Entrevista - Lengua Castellana y LiteraturaDokumen8 halamanLa Entrevista - Lengua Castellana y LiteraturaPacios Montfort Victoria AnaBelum ada peringkat
- Ernest HemingwayDokumen2 halamanErnest HemingwayJeimy Valentina MunarBelum ada peringkat
- Que Es El Discurso El Vocablo Discurso Proviene Del LatínDokumen4 halamanQue Es El Discurso El Vocablo Discurso Proviene Del LatínkatyBelum ada peringkat
- Com m4 Ud14 CastDokumen51 halamanCom m4 Ud14 CastDepartamento de Filosofía do IES Chano PiñeiroBelum ada peringkat
- Cumbres BorrascosasDokumen4 halamanCumbres BorrascosasLorena LazoBelum ada peringkat
- Los Hijos Del Maiz y de La Yuca Introduccion A La Literatura Indigena de CentroamericaDokumen16 halamanLos Hijos Del Maiz y de La Yuca Introduccion A La Literatura Indigena de CentroamericaCésar Giovani Rodas0% (1)
- Mito de La Manzana de La DiscordiaDokumen7 halamanMito de La Manzana de La DiscordiaDaniel CardenasBelum ada peringkat
- Soluciones Morfologia FotocopiasDokumen11 halamanSoluciones Morfologia FotocopiasmarudomenechBelum ada peringkat
- Ali Calderon Imago Prima 2004Dokumen84 halamanAli Calderon Imago Prima 2004RaúlBravoAdunaBelum ada peringkat
- 84 de TaviraDokumen6 halaman84 de TaviraSergio Tamayo C.Belum ada peringkat
- La Tumba Del Hombre-CosaDokumen18 halamanLa Tumba Del Hombre-CosaandibolBelum ada peringkat