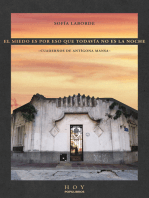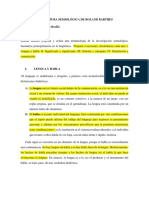La Crisis Del Lazo Social
Diunggah oleh
Paulo Buttice0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2K tayangan8 halamanEste documento analiza cómo ha cambiado la cuestión social desde la época de Durkheim y cómo se ha debilitado el lazo social. Se discuten tres artículos que examinan 1) cómo las luchas obreras y otros factores socavan el lazo social, 2) cómo el trabajo ha cambiado y esto ha afectado la ciudadanía, y 3) cómo los nuevos pobres usan su capital social para obtener bienes y servicios a través de redes sociales. El documento sugiere que se necesitan nuevas políticas y conceptos para abordar los desaf
Deskripsi Asli:
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniEste documento analiza cómo ha cambiado la cuestión social desde la época de Durkheim y cómo se ha debilitado el lazo social. Se discuten tres artículos que examinan 1) cómo las luchas obreras y otros factores socavan el lazo social, 2) cómo el trabajo ha cambiado y esto ha afectado la ciudadanía, y 3) cómo los nuevos pobres usan su capital social para obtener bienes y servicios a través de redes sociales. El documento sugiere que se necesitan nuevas políticas y conceptos para abordar los desaf
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2K tayangan8 halamanLa Crisis Del Lazo Social
Diunggah oleh
Paulo ButticeEste documento analiza cómo ha cambiado la cuestión social desde la época de Durkheim y cómo se ha debilitado el lazo social. Se discuten tres artículos que examinan 1) cómo las luchas obreras y otros factores socavan el lazo social, 2) cómo el trabajo ha cambiado y esto ha afectado la ciudadanía, y 3) cómo los nuevos pobres usan su capital social para obtener bienes y servicios a través de redes sociales. El documento sugiere que se necesitan nuevas políticas y conceptos para abordar los desaf
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 8
LA CRISIS DEL LAZO SOCIAL
(DURKHEIM, CIEN AÑOS DESPUÉS)
Introducción (Emilio de Ipola)
El pensamiento de Durkheim deja ver de manera recurrente sus lazos
de dependencia con la problemática filosófica y epistemológica “optimista” del
siglo XIX. Los fundadores de la ciencia social emprendieron el prometedor
programa de búsqueda científica de las leyes de lo social, y no sólo creyeron
haberlas descubierto sino que además anunciaron al mundo que en esas leyes
estaba inscripta la promesa de un destino venturoso para la humanidad.
Durkheim había soñado con una Francia, una Europa, un mundo, donde
la solidaridad entre los hombres fuera el producto feliz de la expansión más
amplia y más libre posible de las diferencias interindividuales y del carácter
complementario de las funciones que cada uno, así afirmando en su
individualidad, cumpliría. Se trataba de una promesa científica que en la
realidad no se cumplía porque la carencia de un orden normativo, las luchas
obreras, la intolerancia, el racismo, los crímenes y suicidios, debilitaban cada
vez más el lazo social.
Pero esto no significaba el fracaso del proyecto científico de la
sociología, porque estas situaciones eran concebidas por Durkheim como
patológicas, y por ello había que proponer remedios para ellas, para lo que el
sociólogo francés recurrió a una doble estrategia: por un lado, constituir
ámbitos aptos tanto para el procesamiento de conflictos como para la
afirmación de las identidades colectivas (para lo cual desarrolló su concepto
de asociaciones profesionales), y por otro lado, reforzar las representaciones
colectivas coaligantes (principalmente las de lo religioso), lo cual implicaba
tornar ambiguo el pasaje desde la solidaridad mecánica hacia la solidaridad
orgánica, puesto que en esta última estrategia se promovía la primera antes
que la segunda.
Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el
debilitamiento de la ciudadanía (Ana María García Raggio)
La cuestión social patentiza en sus orígenes el divorcio entre un orden
jurídico político fundado en el reconocimiento de derechos de libertad y un
orden económico signado por la miseria y la indigencia: ese hiato permitió
señalar por primera vez el lugar de lo social, como regulación y búsqueda de
estrategias a partir de las cuales las sociedades podía mantener su cohesión
y evitar las fracturas, lo que preocupó a los pensadores del siglo XIX,
principalmente a Durkheim.
A comienzos de los años ’80, cuando las disfunciones sociales parecían
definitivamente conjuradas, ellas irrumpieron nuevamente en escena:
pauperización creciente, desocupación estructural, migraciones masivas en
busca de trabajo, entre otros, significaron el deterioro de formas de vida
solidarias que amenazaban la capacidad de las sociedades de mantener
cierta cohesión social.
Pero no se trata de un retorno de lo mismo, porque aunque ciertos
aspectos tradicionales (pobreza, enfermedad, conflictos de trabajo) no hayan
desaparecido, se les ha agregado una dimensión suplementaria que afecta al
principio organizador de la integración social y de la solidaridad en la sociedad
salarial: lo que ha mutado es el trabajo, porque la evanescencia de sus
contornos no significa la superación del trabajo dependiente sino, por el
contrario, el quiebre de una matriz institucional y material bajo la cual se
habían configurado las formas de la sociabilidad y de la relación entre
ciudadanía y Estado.
La nueva cuestión social no puede ser pensada únicamente desde las
categorías de la explotación económica y la dominación: la nueva violencia es
en primer lugar simbólica y se asienta en el sentimiento de “estar de más”: ello
a su vez genera un mayor nivel de deterioro en las condiciones de los que aún
conservan su trabajo. Se cierra así un círculo vicioso que requiere de nuevas
políticas y de nuevos conceptos.
El quiebre actual de la matriz estadocéntrica (por la cual se habían
conseguido los derechos de ciudadanía social y se había enriquecido el status
de pertenencia a la comunidad a partir del status del trabajo como el
fundamento de la dignidad) supuso una violenta redefinición del concepto de
lo público, a la vez que la omisión de actuar del Estado y el libre juego del
mercado sometió a la sociedad a una dualización creciente.
Así, uno de los grupos queda excluido no sólo de la ciudadanía laboral
sino también de la posibilidad del consumo, precisamente en un clima social
que jerarquiza la capacidad de consumir, con lo cual el consumo es un gran
dador de identidad y tiende a reemplazar la igualdad que la ciudadanía
brindaba en términos de igual status. Y en general la regulación por el mercado
impulsa un individualismo agresivo que desarticula los núcleos más
profundos donde se producen las solidaridades, se conforman los patrones de
valores y se construyen las identidades.
El desafío de construir nuevas identidades cuya realización permita
establecer vínculos de pertenencia que eviten la fractura se torna
imprescindible porque las actuales condiciones provocan una pérdida de
confianza en la política y una profunda transformación en el ejercicio de la
ciudadanía, ahora más visualizada en términos de realización privada que de
participación efectiva en la vida pública.
La apuesta durkheimiana a la reconstrucción de la solidaridad y a la
posibilidad de formas de vida democráticas no puede hacerse en la actualidad
desde la falta de Estado, pues ello supone la hegemonía orgánica del mercado.
Pero tampoco puede hacerse únicamente desde el Estado porque la tenaz
labor institucional debe ser acompañada paralelamente por el accionar de
aquellos ámbitos de los que brota sentido y se construyen representaciones
colectivas coaligantes.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la solidaridad orgánica no
es el mero juego de intereses particulares que se realizan en el mercado.
Recuperar a un ciudadano activo que ejerce y busca ampliar sus derechos es
apelar a una dimensión normativa. La construcción de identidades colectivas
creadoras de solidaridad se imbrica en primer término con la posibilidad de un
accionar que supere la segmentación y la mera resistencia y, en segundo
término, de un accionar que se posicione como interlocutor válido en la
diagramación de las políticas públicas y como voluntad política para la
participación.
Lazo social, don y principios de justicia: sobre el uso del capital
social en sectores medios empobrecidos (Gabriel Kessler)
Los nuevos pobres en la Argentina (integrantes de las clases medias
que ingresan en el territorio de la pobreza) tienden a movilizar el capital social
acumulado en el pasado con el fin de obtener bienes y servicios, conformando
redes sociales como recursos estratégicos en cuya particular implementación
se van configurando tramos de sentido de la experiencia de pauperización. En
efecto, al intentar transformar relaciones de larga data en eventuales
prestadores de bienes o servicios, imaginar formas de contratación
convenientes y construir una justificación legítima, van estableciendo las bases
de un nuevo microuniverso normativo con un peso considerable en sus
acciones.
Cuando alguien necesita algún tipo de bien o servicio al que ya no puede
acceder en condiciones corrientes de mercado o por su obra social, examina
sus relaciones hasta encontrar eventuales proveedores en condiciones
ventajosas, con lo cual circula una amplia gama de bienes y servicios, pero se
excluyen aquellos más ligados a la supervivencia (comida, ropa,
autoconstrucción, ayuda hogareña), habituales en las redes de los sectores
populares. Así, más que estrategias de supervivencia, las consideramos de tipo
adaptativa, cuyo objetivo común es resguardar o substituir prácticas habituales
ante el cambio de la situación socioeconómica familiar.
Los trabajos sobre redes familiares señalan la polifuncionalidad de las
relaciones (una ayuda hogareña se transforma en sostén moral y puede luego
dar lugar a asistencia financiera), pero por el contario, las redes de los nuevos
pobres se caracterizan por la especialización: cada contacto brinda un bien o
un servicio determinado.
Además, la interdicción de circular que afecta a la ropa y la comida
(entre otras necesidades básicas) es testimonio de los límites normativos de las
redes: no pueden aceptarse aquellos bienes cuya alta carga simbólica
denotaría una intromisión del exterior en la organización familiar cotidiana.
Para el frágil equilibrio de los nuevos pobres, es esencial seguir manteniendo
intacta a la familia como capaz de satisfacer por sus propios medios un núcleo
de necesidades básicas; de esta manera evitan el sentimiento de vergüenza.
A diferencia de los sectores populares, la reciprocidad está
omnipresente en estas transacciones, pero como reciprocidad indirecta. Es
decir, como un don que nunca es un primer don, sino que se inscribe en una
cadena de dones que ya ha comenzado. Así parecen considerar la situación
los empobrecidos. Ellos ayudaron cuando pudieron, y, por eso, hoy reciben
legítimamente. No dudan tampoco que sus donantes de hoy hayan sido
receptores en el pasado y que seguramente lo serán en el futuro. El don, así
definido, sería un componente habitual de la sociabilidad.
La red social que establecen los nuevos pobres no tiene como objetivo la
supervivencia mediante intercambios fuera del mercado (como pasa con los
sectores populares) sino en la adaptación a la crisis a través de la
flexibilización de los intercambios de mercado. Y al flexibilizar las reglas del
mercado, el dador está aceptando no mercantilizar sus competencias o sus
bienes, ya sea en forma total (cuando hay gratuidad) o parcial (cuando se
rebajan precios o se acuerdan plazos). Los beneficiados no piden a sus
donantes pruebas explícitas de adscripción a tales principios, pero si un gesto
perturba esa comunidad, si sienten el desprecio, el cansancio o la
condescendencia, o dicho de otro modo, cuando no se respeta su status,
tienden a suprimir la circulación de bienes y con ella, toda relación.
Identidad y lazo social (una lectura de Robert Castel) (Emilio de
Ipola)
Las regulaciones hilvanadas en torno del trabajo asalariado han
perdido hoy su poder integrador. De la sociedad preindustrial a la sociedad
postindustrial se ha operado un vuelco total. La vulnerabilidad había nacido del
exceso de imposiciones restrictivas y, por lo común, también represivas
(legislación contra los vagabundos o trabajo obligatorio, por ejemplo); ahora es
en cambio suscitada por el debilitamiento de las protecciones instituidas.
En efecto, por una parte, los dispositivos tradicionales generadores de
solidaridad parecen haber entrado en una fase de desintegración irreversible.
Esos dispositivos estaban basados sobre un sistema de protecciones
sociales: la solidaridad se fundaba sobre la mutualización creciente de los
riesgos sociales, de modo tal que el Estado social era una suerte de “sociedad
aseguratriz”. Ahora bien, hoy asistimos a un proceso de erosión acelerada de
los mecanismos en que se basaba ese tipo de sociedad: podemos cuestionarla
a partir de factores como la evolución demográfica, la separación creciente
entre quienes cotizan y quienes tienen derecho a los seguros sociales, y un
conocimiento más certero de las diferencias entre los individuos y los grupos.
En segundo lugar, la idea tradicional de los derechos sociales se revela
hoy en día inoperante para abordar el problema central de la desafiliación. En
efecto, el Estado de Bienestar tradicional funcionaba como un Estado
compensador ante anormalidades de un crecimiento económico sostenido,
pero en un contexto de desempleo de masas y de incremento inédito de la
exclusión, esta concepción de Estado social como compensador de
situaciones anómalas pero temporarias se ha vuelto por completo inadecuada.
Para analizar posibles respuestas a esta crisis, Castel examina las
políticas que apuntan a la creación de nuevos empleos, y que reposan sobre
la idea de que existen importantes “yacimientos” inexplorados, y las políticas
que buscan reducir los estragos de la desigual distribución de los ingresos.
Sobre las primeras, afirma que se trata de paliativos como respuestas
provisorias a situaciones extremas. Y sobre las segundas, plantea que
requieren para ser viables la previa solución de problemas más sustantivos.
De esos problemas, el principal, para Castel, radica en la necesidad pero
también en la dificultad, de proceder a una mejor repartición de ese recurso
escaso que es el trabajo. Allí reside, según el autor, la posibilidad de una
respuesta lógica y no coyuntural a la situación actual. Esta respuesta no es
inviable pero existen complejos escollos que deberá enfrentar toda tentativa
seria de ponerla en discusión.
En primer lugar, porque, el trabajo concreto es cada menos un dato
cuantitativo e intercambiable que se mide sólo en términos de tiempo de
presencia, y en segundo lugar, porque los trabajos socialmente reconocidos
están lejos de ser un conjunto homogéneo: al contrario, en gran medida, son
a la vez irreductibles los unos a los otros, e interdependientes. “Su” repartición
plantea por ello problemas técnicos especialmente difíciles (aunque no
insuperables). La repartición del trabajo es para Castel el medio directo para
acceder a una redistribución efectiva de los atributos de la ciudadanía social y
así a una cohesión social.
Pero el enfoque de Castel no incluye adecuadamente el modo en que la
sociología en sus orígenes planteó y dio respuestas a “su” cuestión social. Se
trataba entonces de reinventar el lazo social, legitimando e incluso
promoviendo las formas más o menos espontáneas de agregación de los
intereses surgidas en esos años y, más generalmente, instituyendo instancias
estables de mediación y regulación entre el individuo y el Estado. De ahí el
interés de Durkheim en el sindicalismo, ya que era el principal “medio” entre la
nueva identidad social del trabajador, identidad destinada a desempeñar un
papel decisivo en el funcionamiento y la transformación de la sociedad de la
época.
Pero hoy, la identidad basada sobre el trabajo ha dejado de tener ese rol
protagónico: nuevas formas de sociabilidad buscan su lugar en el espacio
social. Si bien son fundamentales los problemas de desempleo, vulnerabilidad
y exclusión a los que se refiere Castel, se requiere ahora de un diagnóstico
más complejo que tenga en cuenta la emergencia de identidades múltiples,
algunas rígidas y permanentes, otras evanescentes y efímeras, pero todas
ellas irreductibles a las identidades tradicionales.
La naturaleza de la acción moral (Ernesto Funes)
Para Durkheim, la sociedad es antes que nada una comunidad moral,
es decir, una unidad simbólica y normativa, un conjunto de instituciones y
pautas de conducta y acción, que configura a las personalidades individuales,
otorgándoles la experiencia de su pertenencia a una totalidad trascendente e
inabarcable por las conciencias individuales, pero activa, eficaz en sus
permanentes intervenciones reguladoras.
Por medio de la moral, el individuo experimenta la eficacia del poder de
la vida en común, y la magnitud de las fuerzas que se generan mediante la
asociación, la integración y la solidaridad sociales.
Por medio de la moral, la sociedad aparece y se impone en su continua
presencia, se manifiesta como el producto de la interacción colectiva, y como
conjunto de reglas que permiten la coexistencia de la pluralidad e voluntades
individuales diversas.
Creencias y sentimientos comunes, fuertemente arraigados, por un
lado; reglas de cooperación entre individuos y grupos funcionalmente
diferenciados, por el otro: tales son los fundamentos de los dos mecanismos de
la integración colectiva y de la racionalidad normativa.
Esta concepción del mundo social como dotado de una racionalidad no-
subjetiva, interindividual, colectiva, expresada en el criterio de la norma moral,
está asociada en la mayoría de las obras de Durkheim con la concepción de
coacción natural, dado el abordaje positivista y objetivista del autor. Para
hallar los fundamentos de una teoría de la acción moral es preciso dejar de
lado esos presupuestos que sustentan análisis de procesos colectivos
impersonales, y desplazarse hacia los últimos trabajos de Durkheim, donde la
comunidad moral es retraducida como “comunidad simbólica”.
La pregunta de por qué actuamos moralmente es contestada allí de la
siguiente forma: actuamos moralmente porque actuamos con otros, por ser
parte de una sociedad y porque ella nos ha formado y da sentido a nuestras
acciones. Por eso nuestras acciones morales no se orientan a nosotros mismos
ni a otros individuos singulares aislados. Al actuar moralmente, nuestra acción
se dirige a la totalidad de la que formamos parte. Ése es el contenido de las
acciones que fija la norma moral, y ésa es su dirección. Actuar moralmente es
sujetarnos a las normas de la vida en común, dotadas de la portentosa
autoridad que proviene de una intersubjetividad compartida, que nos
sostiene y trasciende.
La educación, los jóvenes y la Argentina actual: preguntas desde
Durkheim (Alejandra Martínez)
La educación es para Durkheim la acción ejercida por las generaciones
adultas sobre las todavía inmaduras para la vida social, acción que tiene por
objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de disposiciones físicas,
intelectuales y morales que le exige tanto la sociedad política en su conjunto
como el medio especial al que está particularmente destinado.
De tal modo, la educación no puede entenderse sin un contexto social,
pero, por otra parte, una sociedad no puede subsistir si no es a través de la
acción educativa. Puede establecerse por tanto como premisa que los fines
de la educación son sociales y, a su vez, que los cambios sociales transforman
los sistemas escolares.
En cuanto a los factores que han influido en el cuasi colapso del
sistema educativo en la Argentina actual, en primer lugar podemos referirnos
a la inexistente igualdad de oportunidades que atenta contra la posibilidad
de la educación de responder a los requerimientos básicos de una sociedad
democrática.
En segundo lugar, la escuela no se adecua a las reales necesidades de
los jóvenes en atención a las competencias que el mundo del trabajo les
exige, que no consisten sólo en una preparación sino en la integración de las
generaciones jóvenes a la sociedad y al conocimiento de su cultura.
Tercero, los docentes se encuentran mal capacitados, pero además, y
fundamentalmente, mal retribuidos y desgastados física y psíquicamente por
tener que recurrir a excesos de horas de cátedra para compensar los bajos
ingresos.
Otro factores que gravitan negativamente son la permanencia de planes
y programas anacrónicos en épocas de rápidos cambios de la sociedad, y,
concomitantemente, las dificultades para efectuar la trasposición al aula de los
nuevos avances en las ciencias, por falta de presupuesto o de equipamiento,
o por el atraso tecnológico.
Las propuestas en educación deberían plantear un pacto educativo,
deberían en particular formular políticas de Estado en cuanto al aumento de la
inversión y la reasignación de recursos; deberían asimismo auspiciar una clara
participación de la sociedad y de la comunidad educativa al servicio de las
organizaciones escolares y promover la consulta permanente a las familias.
Se impone una preocupación estratégica y real para que la educación
no divida la sociedad argentina sino que sea integradora y reductora de
desigualdades. Para que en este fin de siglo de futuro incierto la equidad sea
una promesa viable para los jóvenes.
La crisis de la representación política en el fin del siglo XX: una
mirada desde Durkheim (Guillermo Ruiz)
La crisis de la representación política consiste en una falta de
compromiso por parte de los ciudadanos con las instituciones políticas; en una
falta de identificación política por parte de los electores; en el aumento del
número de indecisos de cada elección; en diferencias tenues – e incluso
artificiales – entre los partidos políticos, que muchas veces se alejan de sus
ideologías fundantes; en una mayor distancia entre los gobernantes y la
ciudadanía, la que es a su vez caracterizada como “apática”.
En una sociedad organizada en torno al mercado, se instala una
mentalidad de intercambio que atraviesa todas las esferas de la vida social y
las relaciones entre los hombres, pero el establecimiento de sociedades duales
trae aparejado consecuencias muy graves para la articulación y cohesión
sociales, sobre todo por los distintos ritmos que se establecen en el proceso
de evolución de los sectores sociales. Se generan diferentes y múltiples lógicas
de funcionamiento en los distintos ámbitos de la vida social que dan lugar a la
conformación no sólo de velocidades distintas sino también de espacios
diferentes.
En este marco, donde no existe una correspondencia funcional entre la
economía, la cultura, la educación y demás áreas, la propia política pierde
centralidad como organizadora del conjunto de los diversos procesos y
acciones sociales y pierde fuerza en su capacidad vinculante entre lo que es
distinto.
En este punto se torna necesaria la refundación de una nueva
solidaridad y, si se quiere, de una nueva moral cívica, que permitan la
rearticulación entre lo político y lo social de modo de garantizar la cohesión
social y el pleno ejercicio de los derechos sociales obtenidos por parte del
conjunto de la población, a pesar de sus diferencias y también a pesar de los
cambios acontecidos en los sistemas de representación.
En este sentido, aún es válida la siguiente idea de Durkheim: “construir
inmediatamente un orden estable sobre los cimientos intelectuales de la
modernidad, hasta tanto los valores de la ciencia y los de la democracia liberal
se enraizaran en configuraciones sociales tan sólidas y cohesionantes como
aquellas antaño fundadas en los pilares de la religión y la familia, y estuvieran
imbuidos del respeto moral de que esas instituciones gozaron entonces”.
Usos de Durkheim en el análisis de las sociedades postajuste: las
investigaciones sobre juventud en América Latina (Ana Wortman)
La forma que ha ido adoptando el capitalismo en los últimos veinte años,
y el lugar marginal de América Latina en el contexto internacional, han
acentuado los problemas estructurales de estancamiento y miseria. Los
indicadores demográficos, de salud pública, contaminación ambiental,
desorden urbano y la crisis del Estado, así como la regresiva distribución del
ingreso han provocado serios procesos de desorganización social,
generando miedos y profundos sentimientos de inseguridad social.
El fenómeno de la desocupación ha producido una masa de gente en
estado de disponibilidad de escasa integración social y con un deterioro
profundo del autoestima, perdiendo sentido la búsqueda de nuevos horizontes
y la construcción de nuevos proyectos. El sinsentido que genera la sensación
de haber estudiado o trabajado para una sociedad ya inexistente lleva a la
gente a proyectar en el plano de la seguridad sus temores y miedos en una
coyuntura histórica plena de incertidumbre.
Allí los jóvenes como imagen de lo nuevo, de lo por venir, están
asociados a un mundo detestable y difícil de comprender, impugnador de los
valores en los que fuimos socializados y de nuestros proyectos de vida. Los
jóvenes son entonces los depositarios de la acentuación de los prejuicios
raciales, del desinterés por la política, las utopías, la apatía, el consumismo, la
delincuencia y el crecimiento de la drogadicción.
De ahí que los jóvenes en la escena social contemporánea se
caractericen por constituir un ámbito en el cual emergen conductas
desorganizadas, disruptivas e impugnadoras de los modelos de
socialización convencionales. En este sentido es que la situación de los
jóvenes se vincula con el concepto de anomia, que según Merton es un
síntoma de disociación entre las aspiraciones socialmente prescritas y los
caminos socialmente estructurados para llegar a dichas aspiraciones. Frente a
esta situación, según Parsons, los jóvenes se organizan para resistir la anomia
y la crisis personal, elaborando una subcultura que les permite reparar en el
juego de las orientaciones contradictorias, de reducir la anomia, y de crear
espacios de desvío tolerado que reemplazan las funciones de regulación del
sistema.
Anda mungkin juga menyukai
- Educación Vial.Dokumen6 halamanEducación Vial.WillMorales100% (4)
- El Analisis Del Discurso Frances y El Ab PDFDokumen28 halamanEl Analisis Del Discurso Frances y El Ab PDFfortunato_Belum ada peringkat
- 2da Entrega Excel Taller FinancieroDokumen20 halaman2da Entrega Excel Taller Financierocristina100% (1)
- RESUMEN - Emile Durkheim - La Division Del Trabajo SocialDokumen5 halamanRESUMEN - Emile Durkheim - La Division Del Trabajo SocialPaulo Buttice75% (8)
- Unificación de Italia y Alemania - PDF ResumidoDokumen2 halamanUnificación de Italia y Alemania - PDF ResumidoSabrina SP100% (2)
- LACLAU, ERNESTO (1996) - "Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La Identidad"Dokumen15 halamanLACLAU, ERNESTO (1996) - "Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La Identidad"clasheroBelum ada peringkat
- Ciudadanía y legitimidad democrática en América LatinaDari EverandCiudadanía y legitimidad democrática en América LatinaBelum ada peringkat
- El miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaDari EverandEl miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaBelum ada peringkat
- Med 7001 Procedimiento para La Elaboración Del Balance de Energia ElectricaDokumen175 halamanMed 7001 Procedimiento para La Elaboración Del Balance de Energia ElectricaRosendo PatoniBelum ada peringkat
- Filosofía, política y platonismo: una investigación sobre la lectura arendtiana de KantDari EverandFilosofía, política y platonismo: una investigación sobre la lectura arendtiana de KantBelum ada peringkat
- Crisis Del Lazo Social IPOLADokumen14 halamanCrisis Del Lazo Social IPOLAJimena González100% (1)
- Guidogiorgi - Weber Religion Sociodicea TeodiceaDokumen17 halamanGuidogiorgi - Weber Religion Sociodicea TeodiceakarasakaBelum ada peringkat
- Badiou Sobre PoliticaDokumen27 halamanBadiou Sobre Politicafundacionagalma_org_arBelum ada peringkat
- Papalini - Literatura de Autoayuda Una Subjetividad Del Sí-Mismo EnajenadoDokumen8 halamanPapalini - Literatura de Autoayuda Una Subjetividad Del Sí-Mismo Enajenadoalmendras_amargasBelum ada peringkat
- Resumen de La Pragmática TrascendentalDokumen14 halamanResumen de La Pragmática Trascendentalcarlo124Belum ada peringkat
- Motores AbbDokumen20 halamanMotores AbbPancho1407100% (1)
- Bases Planeta InteractivoDokumen28 halamanBases Planeta InteractivoHUERTAVIVIANABelum ada peringkat
- Apuntes Sobre Roland BarthesDokumen4 halamanApuntes Sobre Roland BarthesAbel AmadorBelum ada peringkat
- Bellamy. Crisis de La Transmision y Fiebre de La InnovaciónDokumen10 halamanBellamy. Crisis de La Transmision y Fiebre de La InnovaciónFattore NataliaBelum ada peringkat
- Las identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaDari EverandLas identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaBelum ada peringkat
- JORGE LARRAÍN, ¿América Latina Moderna - Globalización e IdentidadDokumen8 halamanJORGE LARRAÍN, ¿América Latina Moderna - Globalización e IdentidadcarolayancovicBelum ada peringkat
- Clase Anna Boschetti Espacio Cultural TransnacionalDokumen24 halamanClase Anna Boschetti Espacio Cultural TransnacionalMariana Cerviño100% (1)
- La "Retirada" de Lo Común en La Comunidad: El A-Bando-No de La Potencia en La Singularidad: Diálogos Entre Giorgio Agamben y Jean-Luc Nancy.Dokumen16 halamanLa "Retirada" de Lo Común en La Comunidad: El A-Bando-No de La Potencia en La Singularidad: Diálogos Entre Giorgio Agamben y Jean-Luc Nancy.Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea100% (1)
- Razon Estructural y Razon Dialectica de David GoddardDokumen30 halamanRazon Estructural y Razon Dialectica de David GoddardVictoria CaceresBelum ada peringkat
- Democracia por venir: ética y política de la deconstrucciónDari EverandDemocracia por venir: ética y política de la deconstrucciónBelum ada peringkat
- Blommaert Sociedad Lenguaje GruposDokumen18 halamanBlommaert Sociedad Lenguaje GruposlobeozeducapBelum ada peringkat
- El Analisis Del Discurso Polemico. Dispu-1 PDFDokumen2 halamanEl Analisis Del Discurso Polemico. Dispu-1 PDFMarcosCanforaBelum ada peringkat
- DE IPOLA Ideología y Discurso PopulistaDokumen13 halamanDE IPOLA Ideología y Discurso PopulistaLaura PregotBelum ada peringkat
- Di Stefano y Pereira Ethos y Escenografías DigitalesDokumen37 halamanDi Stefano y Pereira Ethos y Escenografías DigitalesSolange CalderonBelum ada peringkat
- MOIRANDDokumen15 halamanMOIRANDCarlos RusconiBelum ada peringkat
- Sin Embargo y No ObstanteDokumen8 halamanSin Embargo y No ObstanteMihv1989Belum ada peringkat
- Análisis Inverso (Solución)Dokumen4 halamanAnálisis Inverso (Solución)AleixBelum ada peringkat
- La Semiosis Social PDFDokumen4 halamanLa Semiosis Social PDFrodri211Belum ada peringkat
- Durkheim SociedadCohesionSocCrisis SolidaridadMecOrg MeisorniDokumen15 halamanDurkheim SociedadCohesionSocCrisis SolidaridadMecOrg MeisorniPirxBelum ada peringkat
- La Sociedad Civil, Fetiche o Sujeto, Sergio TischlerDokumen14 halamanLa Sociedad Civil, Fetiche o Sujeto, Sergio TischlerMirta ColoschiBelum ada peringkat
- SHKLOVSKI - Rozanov La Obra y La Evolución LiterariaDokumen4 halamanSHKLOVSKI - Rozanov La Obra y La Evolución LiterariaAxel BarceloneBelum ada peringkat
- Karl-Otto Apel y El Punto de VistaDokumen25 halamanKarl-Otto Apel y El Punto de VistaCristian AndinoBelum ada peringkat
- Aavv - El Pensamiento Politico de HegelDokumen91 halamanAavv - El Pensamiento Politico de Hegelc5250954100% (1)
- De La Amistad Como Forma de VidaDokumen4 halamanDe La Amistad Como Forma de VidaabelgomoBelum ada peringkat
- Jacques Derrida - Nombre de Pila de BenjaminDokumen26 halamanJacques Derrida - Nombre de Pila de BenjaminAnonymous xUoyrUOBelum ada peringkat
- Regis Debray - El Socialismo y La ImprentaDokumen22 halamanRegis Debray - El Socialismo y La ImprentaAna Chez SanBelum ada peringkat
- AMICOLA Jose y DE DIEGO Jose Luis - La Teoria Literaria Hoy Cap. 5 Formalismo RusoDokumen21 halamanAMICOLA Jose y DE DIEGO Jose Luis - La Teoria Literaria Hoy Cap. 5 Formalismo RusoFlorenciaBelum ada peringkat
- Una Entrevista Con Kathi Weeks La Explot PDFDokumen9 halamanUna Entrevista Con Kathi Weeks La Explot PDFpeio_vds5048Belum ada peringkat
- Deleuze Posdata Sobre La Sociedad de ControlDokumen4 halamanDeleuze Posdata Sobre La Sociedad de Controlfortunato_Belum ada peringkat
- Arte y Reproducción CulturalDokumen28 halamanArte y Reproducción CulturalMarin PezBelum ada peringkat
- Filosofia Social Una IntroduccionDokumen21 halamanFilosofia Social Una IntroduccionEddy MercadoBelum ada peringkat
- Patria y Globalización. Notas Sobre Un Recipiente Hecho PedazosDokumen6 halamanPatria y Globalización. Notas Sobre Un Recipiente Hecho PedazosJavier ZoroBelum ada peringkat
- Fracturas DigitalesDokumen6 halamanFracturas DigitalesMelina Di CredicoBelum ada peringkat
- Tanatopolitica. Una Aproximacion A La AdDokumen22 halamanTanatopolitica. Una Aproximacion A La AdOmar DiazBelum ada peringkat
- Baricco Bárbaros Inicio y EpigrafesDokumen13 halamanBaricco Bárbaros Inicio y EpigrafesMarcelo de la Torre100% (2)
- Entrevista A BoltanskiDokumen6 halamanEntrevista A Boltanskiro1420Belum ada peringkat
- Barthes, Roland - La Actividad EstructuralistaDokumen8 halamanBarthes, Roland - La Actividad EstructuralistaFernandoBelum ada peringkat
- Plantin - La Normalidad Del DesacuerdoDokumen19 halamanPlantin - La Normalidad Del DesacuerdoFlor889Belum ada peringkat
- Arendt H Conferencias Sobre La Filosofía Política de KantDokumen5 halamanArendt H Conferencias Sobre La Filosofía Política de KantnicolasfraileBelum ada peringkat
- Tiempo y Sociedad en Guy DebordDokumen11 halamanTiempo y Sociedad en Guy DebordIgnacio PrianoBelum ada peringkat
- Alexis Emanuel Gros, Hacia Un Abordaje Diacrónico de La IdeologíaDokumen22 halamanAlexis Emanuel Gros, Hacia Un Abordaje Diacrónico de La IdeologíaGregorio WeiserBelum ada peringkat
- Herzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFDokumen15 halamanHerzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFElkin Andrés HerediaBelum ada peringkat
- Esquema Steven Lukes (1) - Gonzalo MendívilDokumen6 halamanEsquema Steven Lukes (1) - Gonzalo MendívilGonzalo Mndvl FrncBelum ada peringkat
- Sobre Tercera Persona de EspositoDokumen10 halamanSobre Tercera Persona de EspositoAndrea RuizBelum ada peringkat
- Los Valores Eticos Segun Hayek - Eduardo ScaranoDokumen15 halamanLos Valores Eticos Segun Hayek - Eduardo ScaranoAlejandra SalinasBelum ada peringkat
- Reboul, Oliver - Lenguaje e Ideología. FondoDokumen125 halamanReboul, Oliver - Lenguaje e Ideología. FondoEstudio E Investigacion100% (2)
- El Sistema Económico Como Proceso Institucionalizado. ResumenDokumen3 halamanEl Sistema Económico Como Proceso Institucionalizado. Resumenpedro9ram9rez9pinto100% (1)
- Gilles Deleuze - Clase 3, en Medio de SpinozaDokumen17 halamanGilles Deleuze - Clase 3, en Medio de SpinozaPaula Gabriela Vásquez MagalhaesBelum ada peringkat
- Politica de Derechos Humanos, Memoria Colectiva y Con Ciencia SocialDokumen21 halamanPolitica de Derechos Humanos, Memoria Colectiva y Con Ciencia SocialPaulo ButticeBelum ada peringkat
- Max Weber ActualDokumen8 halamanMax Weber ActualPaulo ButticeBelum ada peringkat
- La Creatividad - Sobre Castoriadis y WunenburgerDokumen9 halamanLa Creatividad - Sobre Castoriadis y WunenburgerPaulo ButticeBelum ada peringkat
- Libro1 Ficha SiamDokumen1 halamanLibro1 Ficha SiamFernando BenitesBelum ada peringkat
- Glosario Gaete M.J & Parra, F.Dokumen18 halamanGlosario Gaete M.J & Parra, F.Florencia ParraBelum ada peringkat
- Tarea PLC InstrumentistaDokumen8 halamanTarea PLC InstrumentistaCesar OrozcoBelum ada peringkat
- Curahuasi CompletoDokumen70 halamanCurahuasi CompletoTatiana FloresBelum ada peringkat
- Optometría - Ishihara y OftalmologíaDokumen5 halamanOptometría - Ishihara y OftalmologíajuniorcanasalvarezBelum ada peringkat
- 8 Augusto Carranza PDFDokumen35 halaman8 Augusto Carranza PDFJuvenal Quispe PumaBelum ada peringkat
- Rejilla de Conceptos - Actividad T3Dokumen7 halamanRejilla de Conceptos - Actividad T3Paulo Bolaños100% (1)
- Terapia PsicológicaDokumen13 halamanTerapia PsicológicaAndrea MiñoBelum ada peringkat
- Tarea 3 de Pruebas PsicométricasDokumen4 halamanTarea 3 de Pruebas PsicométricasAna Paula Torres CoronaBelum ada peringkat
- Ley de Okun en El PeruDokumen41 halamanLey de Okun en El PeruAldo Rojas Sánchez100% (1)
- Prevision Mexico 2015Dokumen143 halamanPrevision Mexico 2015furufuBelum ada peringkat
- Factores de ProduccionDokumen1 halamanFactores de ProduccionDiana Milena CamachoBelum ada peringkat
- Sesion de Aprendizaje #13Dokumen4 halamanSesion de Aprendizaje #13SoledadBelum ada peringkat
- Fijación de PreciosDokumen29 halamanFijación de PreciosMac BookBelum ada peringkat
- Evaluacion Final Ergonomía Aplicada en La Organización (SP4639) - I4JADokumen12 halamanEvaluacion Final Ergonomía Aplicada en La Organización (SP4639) - I4JAGabriel RosasBelum ada peringkat
- La Materia. Leyes Ponderales. El Mol.Dokumen28 halamanLa Materia. Leyes Ponderales. El Mol.Maria LopezBelum ada peringkat
- Reconocimiento Judicial de Embarazo - SilviaDokumen3 halamanReconocimiento Judicial de Embarazo - SilviaCarmen Melgar O̲̲̅̅f̲̲̅̅ı̲̲̅̅c̲̲̅̅ı̲̲̅̅a̲̲̅̅l̲FbBelum ada peringkat
- BIOLAC S.R.L Caceres - Cadillo - Ventura-MartinezDokumen33 halamanBIOLAC S.R.L Caceres - Cadillo - Ventura-MartinezGuardamino KilinBelum ada peringkat
- Política y Subjetividad. Lidia Fernández.Dokumen23 halamanPolítica y Subjetividad. Lidia Fernández.AndreyG.VeraBelum ada peringkat
- Tipos de La Desigualdad SocialDokumen2 halamanTipos de La Desigualdad SocialTania Estefany86% (7)
- TERMODINÁMICADokumen30 halamanTERMODINÁMICAEvaBelum ada peringkat
- CORRECCION AP01-AA2-EV05-Especificacion-de-los-requerimientos-funcionales-y-no-funcionales-del-sistemaDokumen5 halamanCORRECCION AP01-AA2-EV05-Especificacion-de-los-requerimientos-funcionales-y-no-funcionales-del-sistemaDiego Andres CifuentesBelum ada peringkat
- Informe Tecnico QuiruvilcaDokumen16 halamanInforme Tecnico QuiruvilcaRichard DavilaBelum ada peringkat
- Acuérdate María LetrasDokumen3 halamanAcuérdate María LetrasCarmin Arianna Del Orbe TorresBelum ada peringkat